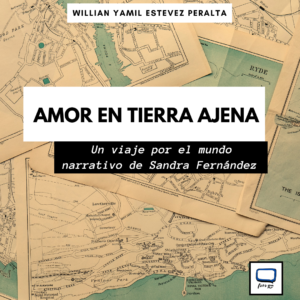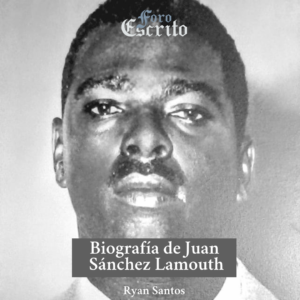¿Acaso crees que fue una especie de ensoñación lo que te aconteció al leer el letrero sobre la recompensa que recibiría el hombre por pasar una noche en la mansión embrujada del Condado de Jalisco? Quizá. Pero ahora estás montado en un taxi marca Toyota del 96’, camino a ganarte, sin problema alguno, toda la plata ofrecida por estar en la estadía abandonada Las muñecas.Aunque, a fin de cuentas, son infinitas las anécdotas que has escuchado en todo México sobre los sucesos paranormales que allí ocurren. Pero te sientes fuerte, y además, no es por mucho tiempo.
La mañana es agradable. El tropel de palomas deambula por la corraliza de la catedral. Los cafés de Guadalajara abren sus puertas a la espera de clientes. Las casas expulsan un olor acre que te causa náuseas. Desde el asiento trasero, sacas del bolsillo de tu pantalón un viejo libro de sonetos de Quevedo. Enciendes un cigarrillo. Inhalas. Suspiras. Repites el proceso mecánicamente. Mientras el humo te acaricia las carnosas mejillas, empiezas a leer. Siempre te ha interesado la literatura que abunda sobre la muerte y el más allá. Crees en la reencarnación. En tu obra narrativa (que excede ya los cuatro tomos), has tratado a cabalidad dicho tema. Pero al diablo con tus publicaciones panfletistas, que tan sólo han servido de satisfacción a las editoriales y tus amigos más cercanos que te veneran como todo un Chéjov ante tu presencia.
¿Verdaderamente todo esto está ocurriendo en tu vida? Sería indudable, pues, el conductor Felipe Aguayo, el mismo flaco viejuco y más pálido que un enfermo que conoces desde tu infancia, es quien ahora te transporta por la Avenida de la Solidaridad Iberoamericana. Cruzando por la antigua carretera a Chapala sientes un ligero dolor de cabeza, que se esfuma, como de la nada, cuando llegas a Las muñecas veinte minutos más tarde.
Con pasos imprecisos, te desmontas de aquel viejo auto, el mismo que más luego desaparece por el camino de los arándanos, dejando tras de sí un ventarrón de humo. De un manotazo, asesinas una mosca que deambulaba por tus oídos. El jardín es brumoso. Caminas. Te detienes. La voz del silencio pide que no entres al lugar. Estás solo y triste, ¿no eres un hombre, canalla? ¿Dejarás nuevamente que la cobardía conduzca el monorriel de tu vida? Frente a tus ojos, se extiende una mega mansión de cuatro pisos, que dentro de una zona urbana abordaría un aproximado de dos manzanas y media, hay posibilidad de tres. Su color, aunque maltratado por las feroces garras del tiempo, es de un barniz oscuro, maloliente. Sus puertas, que quizá fueron talladas en su construcción de una madera preciosa, son muy grandes, cuyos marcos están revestidos de un estilo gótico. Sus ventanales; fortificados —también con baño gótico aunque tardío—, se extienden por toda la morada. Al llegar al umbral, un sonido muy lejano penetra en tus oídos, dejándote medio mareado por unos segundos, no obstante, nada impidió que ahora estés abriendo la puerta principal; y apreciando, boquiabierto, toda la magnitud de la estancia. Avanzas por el piso carcomido de roble que gime a cada pisada. Al cruzar por la primera sala observas una veintena de cuadros retratando héroes nacionales, incluyendo los de la revolución mejicana. En el contiguo extremo, hay tres estanterías con antiguos volúmenes, decorados con pequeñas carabelas, envueltos con un manto de polvo. El encuadre más pequeño —perfectamente intacto—, llama tu atención inmediata. Te detienes. Aprecias. Corresponde al inmortal Benito Juárez. ¡Sus ideales! ¡Sus luchas! ¡Su legado! ¡Sus sombras!
Tu reloj marca las nueve de la noche y escuchas unos búhos entonar la melodía de la muerte. “¿Han transcurrido tres horas desde que entré aquí?”, te cuestionas asombrado. Deseas olvidar el castigo que propina el tiempo a tu conciencia. De todos modos, ya nadie detendrá tu natalicio cuarenta y siete el veinte del mes entrante. Es en ese momento, cuando un viento congelante se está apoderando de tus adentros. Todo es tan paradójico…, empiezas a entrar en calor. Todas las luces encienden y apagan sin cesar. Aquel sonido fugaz —como tambores en rituales africanos—, te arropa los sentidos. Están encima de ti, ya estás poseído por el rito. Tan pronto intentas emprender la huida para quién sabe dónde, escuchas abrir y cerrarse todas las cerraduras. Avanzas. Bajando el escalón trescientos treinta y tres de las escaleras en espiral, observas una muñeca gigante, de porcelana. Viste de blanco de pies a cabeza, unos zapatos de charol, el pelo castaño y ligeramente suelto. En sus dos manos, revestidas de poliéster y algodón, sujeta una niña palideciente, boquiabierta; muerta; que sangra por sus extremidades. Aquella sangre se derrama hasta el último escalón. Tropiezas. Caes hasta el pavimento. No sabes qué hacer. Piensas que todo está perdido. Crees que serás devorado por la muñeca suicida. Y te arrepientes de haber entrado al Boulevard Lost Soulsa a tomar un coñac y detenerte a leer; el letrero que te hizo crear —en el túnel de tus pensamientos—, la mansión inexistente Las muñecas.
—Ryan Bladimir